La cruda noche llega con puntualidad. Gélida, pero curativa,
umbral y aurora del inminente renacer. Y siempre, tras ella y sin falta,
comparece el solsticio ‘Deus Sol Invictus’.
En años y en lo hondo del llano, vencido por la memoria que
me sumerge entre la chatarra del camión de Columpios, espero plácidamente mi
primera candelaria sin lumbre. Por frente, en medio de un chortal, un enorme
andén de noria pugna por emerger del lodazal. Al amparo de la oscuridad, en la
Era de la Lechuga, en el llano de Santa María, sobre las ruinas del Corralón y
hasta en los quebrados peñones del Mazacote, observo un rosario de minúsculas
lucecitas que se elevan con movimientos ondulantes, luciérnagas que oscilan
domeñadas por el viento, que distorsionan y destiñen las sombras de callejas y
casonas. Remolinos de humo que bailan al son de un frío que hiere, pavesas
balanceadas por el cierzo, pequeñísimas almas que escapan en movimientos
concéntricos hacia el cielo que las reclama: una negrura salpicada por miles y
centelleantes estrellas.
Sumido en el sosiego de mi soledad, emergen del humo dormido
postales borrosas de mañanas que olían a harina ‘tostá’, raspadura de limón,
canela y matalahúga. En el recuerdo, los inviernos de mi infancia duermen
mecidos por una lenta sucesión de aromas dulces y panes de arraigada tradición.
Con la Pura arrancaban los mixtos. Aventuran la noche más
larga y las cosechas de otoño. Barruntaban la próxima candelaria y la rueda de
juntar leña echaba a andar. Se trataba de un mantecado preñado en la sabiduría
familiar, una dulzaina singular que impregnaba con efluvios de anís el altozano
de Herradores, pero también el Cotanillo, Suspiro y Mestanza. Por momentos,
cuando la niebla del recuerdo se disipa, se muestran con cierta claridad
escenas iluminadas con cientos de estrellas dulces, pilas y pilas de latas
negras con azúcar quemada y un chiquillo revuelto en harina. Con la candelaria
en el horizonte, comienzan dos meses de acarreo de cualquier cosa que ardiera,
cientos de algarradas y tropelías sin límite, y se conseguía apaciguar las
inquietudes de unos zagales con poco rumbo. De entonces, el humo levanta
estampas que se pierden en el hilo del tiempo, escenas donde la chiquillería
arrastra leña recogida en la dehesa, noches que llegan pronto y te cogen con el
haz de ramón a media Amargura y mañanas frías en la solana de los Turrumbetes
para arrancar el ‘tomillo’ que hará arder el corazón de la lumbre. Pero también
me trae imágenes de mucho juego e intrigas infantiles en la penumbra nocturna
del Cotanillo, o de la Llaná, metido en alguna pelea a pedradas por robar unos
costeros. De cuando en cuando, de entre la borrosa maraña emerge una candelaria
calcinada antes de tiempo.
La candelaria nos acercaba al terruño, nos hacía comulgar
con nuestro entorno. Metro a metro, codo con codo, entre juegos y peleas,
tropezones, porcinos y risas… nos hermanaba con cada uno de los rincones de
nuestra geografía más cercana. La mágica umbría de las Migaldías nos envolvía
bajo su manto, suspirábamos con los misterios de la Cueva de la Mona y nos
atenazaban los miedos del oscuro Pilarejo. Corríamos en volandas por la Piedra
Escurridera y nos empapábamos de sueños bajando el arroyo de la Zalá… Nos hacíamos
con cada rincón de nuestra tierra, lo domeñábamos y lo respetábamos. Las
últimas ascuas traían juegos de barro viejo, cantos y bailes de sierra y
renacer, noches de alboroto y tradiciones ancestrales hoy pisoteadas por una
modernidad malentendida, por un egoísmo que atenta contra la comunidad y el uso
común de la tierra, que ya nada quiere saber de raíces… En el recuerdo, se
escucha el eco de campanas que doblan por unas formas de entender la tierra que
se apagan. Hoy casi todo es ceniza.
Con los años, aquella noche, la de la candelaria, se fue
haciendo más larga. Al jolgorio de la lumbre, sin apenas trance, dieron paso
las nuevas obligaciones que imponía la edad. Y así, tras la fiesta de la
víspera, la madrugada de San Blas paría cientos de rosquillas, las de la greña
en la tética, que, por entonces y como diría mi abuela Pura, eran el mejor
remedio para cualquier mal de garganta… Y quizá para la desmemoria.
Fotografía: cazoleta, Edad del Bronce
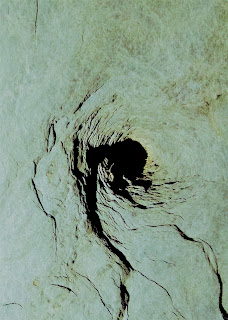
Siempre nos quedará tu forma de relatarlo. Mil gracias.
ResponderEliminar¡Gracias, Rosa! Amiga, vivimos malos momentos, pero llegará el solsticio
EliminarNos introduces, de súbito, en el fuego de tus recuerdos y calcinas, con tu msgia descriptiva, cualquier intento de evadirnos de la historia que relatas. Enhorabuena.
ResponderEliminar¡Gracias Agustín! Los años, que nos dan suficiente leña para prender
Eliminar